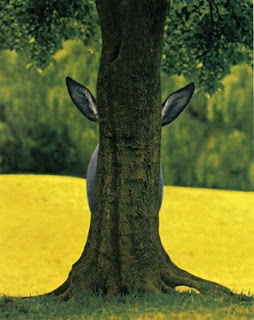Segundo Premio VI Certamen Literario Asociación Antares
ESTIGMAS
Tras
cruzar la ciudad con caminar de gacela, Nahid mengua el ritmo de sus
pasos, intimidada, al presentir entre los edificios la enhiesta
silueta de la casa de su madre. Su rostro anguloso y de pronunciados
pómulos recibe agradecido el viento de la mañana. Una mirada felina
y una boca carnosa sobre el fondo ébano de su piel consolidan su
belleza etíope. Mira de reojo y con enorme ternura a su hija Efua y
aprieta con fuerza la pequeña mano que lleva entrelazada a la suya;
aunque es más clara de tez, ha heredado de su madre los profundos
rasgos africanos y los mismos labios gruesos que ahora tiemblan en su
cara asustada.
Nahid
titubea, empequeñecida, ante los peldaños de la puerta que,
abierta, parece estar esperándolas para su aciaga cita. Adivina,
sale a recibirlas su anciana madre, cuyo pelo hirsuto corona una
cabeza demasiado pequeña pero hincada altiva entre los hombros
huesudos. Una mirada arrogante en su cara apergaminada les invita a
cruzar el umbral, dándoles a entender que todo está preparado. Tras
una interminable excursión laberíntica llegan a la habitación en
la que se va a consumar el rito ancestral, ya ocupada por otras
cuatro mujeres que andan escupiendo rezos por sus desdentadas bocas
para amedrentar a los malos espíritus que podrían chafar la
ceremonia. La niña, tras una adrede y corta ojeada a las brujas de
atuendo mugriento que siguen musitando sus raras plegarias, repara en
los abalorios y trapos que en las paredes, como espectros, ambientan
la sala; pero, mientras, Nahid sólo tiene ojos para examinar con
intimidatorio respeto la mesa baja a modo de altar a cuyos pies
reposan, condescendientes, los útiles rudimentarios que se
utilizarán en el ritual milenario que ha causado sus desvelos en
estos últimos días.
Efua,
con una insoportable sensación de desamparo por ver desasidos sus
dedos de los de su madre, se deja guiar por la abuela hasta el ara
rodeado por las añejas mujeres que ya han acabado su hechicero
bisbiseo. Nahid ciñe su mirada a la de la niña para hacerle saber
que, a tan solo unos pasos de ella, seguirá siendo el centinela que
custodie su vida.
Las
manos nudosas de las ayudantes desabotonan la escueta vestimenta con
que Nahid, para acelerar la desazón con que van a robarle su
intimidad, ha vestido deliberadamente a su hija. Apartan la ropa
interior, de un blanco inmaculado que contrasta con la piel oscura,
dejando al aire un indefenso sexo que, lejos aún de la pubertad,
Efua, pudorosa, trata de cubrir apretando las piernas. A Nahid le
cuesta librar una guerra interior no apartar la mirada; sabe que será
el único bálsamo que alivie a la muchacha en el momento más duro,
y se ha comprometido a mantenerla firme y sin lágrimas para que su
niña no caiga en el abandono abismal en que ella cayó a su misma
edad no encontrando nada a lo que aferrarse. Aún no sabe si lo que
está dejando que suceda es lo correcto. Hubiera necesitado todo el
tiempo del mundo para explicarle cosas que ni ella misma entendía;
pero, entre buscar una fórmula y reunir el valor suficiente para
hacerlo, los días se fueron consumiendo y, acorralada, se vio
obligada a contarle en un suspiro la misma historia que desde tiempos
inmemoriales se venía transmitiendo de madres a hijas.
Los
miembros agarrotados de Efua danzan en descompasados temblores cuando
las mujeres, emitiendo sonidos guturales, separan de par en par sus
piernas atenazadas. Los ojos de la niña se abren como platos y su
cara arroja un gesto de rara mezcolanza entre entusiasmo y terror.
Siente miedo, aunque debe confiar en las palabras que una semana
antes su madre le arrulló al oído; promesas de hermosas cosas tan
solo a cambio de un poco de dolor: recibir el don de la femineidad,
salvar su honor o conseguir el respeto de los hombres al convertirse
en un eslabón más de la larga cadena en la tradición de su
cultura. Pero, ahora, la muchacha solo desea que el tiempo se achique
y pase volando, porque no cree poder soportar la calentura que
comienza a devorarla. Apuntalada por ocho brazos, yace inmóvil en la
fría mesa que le eriza el vello. Su mirada curiosa oscila al compás
de los movimientos de la abuela cada vez que ésta se agacha a
recoger algo del suelo; alcanza a ver cómo sus sarmentosos dedos
sujetan la cuchilla que lanza un escalofriante destello hasta los
ojos de Nahid. La vieja, con mirada estoica y a pesar del gimoteo de
la muchacha, hace alarde de su pulso firme cuando adentra los brazos
entre sus piernas y con los dedos hábiles de una de sus manos aparta
los labios y sujeta el clítoris contraído, mientras con la otra, de
experta cirujana, blande el arma con la que extirpará el mal. Cuando
la carne ya se ha rendido, le asesta un golpe certero y la guillotina
en un corte limpio por el que deja escapar a borbotones la dignidad
de la niña sin ésta saberlo. En su cantinela de alaridos, la
pequeña es incapaz de poner orden a las descontroladas humedades que
salen de sus ojos, su nariz y su boca y que se derraman cuello abajo.
Mientras continúa el manoseo, Efua es sacudida por unas convulsiones
que la desorientan y que hacen que sus ojos pierdan a los de su
madre; mustia, se sabe a las puertas del infierno, pero aguanta
porque cree que las hadas prometidas deben estar al llegar para que
disipen toda su angustia a cambio de este inmenso dolor.
La
madre cruza antiguas miradas con la abuela y corre a ofrecer a su
hija mutilada el antídoto de sus caricias. Se desmorona a su lado y,
con suavidad, le acomoda la cabeza en su regazo acunándola. Al fin,
y a un solo paso del averno, la niña se siente salvada por los ojos
de Nahid justo antes de que una luz blanca lo inunde todo.
Nahid,
antes de marcharse, intenta con todas sus fuerzas lanzar una mirada
de desamor a su madre, pero no puede; quizá porque tampoco tiene
derecho a cargarle con todas las culpas de una costumbre remota,
vergonzosa por su tufo a antigua y aberrante de la cual ella misma
acaba de ser partícipe.
Anda
esquivando a la gente, camino de casa, con Efua dormida en sus
brazos. Cada una tiene su estigma. No sabe cómo demonios disolver
todas sus dudas y explicar a su hija que su dolor ha sido necesario,
si es que ha sido necesario; cómo contarle que, con el tiempo,
aparecerán otras heridas y frustraciones no menos dolorosas por ser
invisibles.
Besa
el rostro calmado de la joven y acelera el paso volviendo a su
caminar de gacela. Tiene toda una vida por delante, y aunque deba
consagrarla por entero para disipar sus dudas, lo hará. Y entonces,
una vez que entienda que es demasiado caro el precio a pagar para
sobrevivir en armonía con los suyos, podrá explicar a su hija lo
que hasta hoy no ha podido. Toda una vida para aprender a desertar
juntas de las imperfecciones del mundo.
El
viento ha remitido. Nahid levanta la cabeza y ve cómo las
amenazantes y tormentosas nubes de antes se levantan y dejan asomar
un cielo nuevo, azul y limpio.